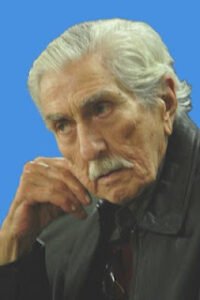Un teatro sangriento

el Tacón del siglo XIX
Ya sé que al final de leer esta croniquilla habrá quien acuse a su autor de ser eso que llaman “un fatalista”, o sea, el tipo de gente que siempre tienen a flor de labios la palabra “destino”.
Pero son muchos los convencidos de que, en el antepasado siglo, hubo en Cuba una familia de artistas que estuvo señalada por un signo fatal.
Yo, humilde chupatintas, solo me atendré a la relación fiel de los hechos —narrada por amarillentos y apolillados pliegos— y queden las interpretaciones al buen juicio del amigo lector.
Para conocer esta historia de amor y de muerte movamos nuestras coordenadas hasta el habanerísimo Paseo del Prado, pero durante la época en que era nombrado Alameda de Isabel II. Allí, en el Teatro Tacón, nos pondremos al tanto de tan tristes sucesos.
Partamos, pues, hacia el siglo XIX, teniendo como destino el Templo de las Zarzuelas.
Para la habana, un coliseo
En el año 1838 Cuba es la azucarera de la cual se sirven todas las mesas del mundo, condición privilegiada ya adquirida tras la revolución haitiana. En el citado año, nuestro paisaje se encuentra tachonado por un millar de fábricas del dulce alimento.
A los henchidos bolsillos corresponderá un desenfrenado auge cultural. Y un domingo abre sus puertas el colosal Teatro Tacón, así nombrado para honrar al gobernador, egocentrista desaforado.
Se asegura que el interior fue construido para competir con los mejores teatros de Europa, y con estructura, capacidad y elegancia muy semejantes a las del Teatro Real de Madrid y del Liceo de Barcelona.
Baste decir que —aunque el gobierno donó el terreno, la piedra y el trabajo esclavo— el coliseo costó 400 000 pesos de la época, lo cual era muchísimo decir. Podía albergar a 5 000 espectadores. Colgaba sobre la platea una espectacular lámpara de vidrio que inspiró la copla “Tres cosas tiene La Habana / que causan admiración: / son el Morro, La Cabaña / y la araña del Tacón”.
Se dijo que ir a La Habana y no conocer al Tacón, era como visitar Pisa y no ver la celebérrima torre inclinada.
Como dato curioso anótese que el jefe de los tramoyistas, el italiano Antonio Meucci, para comunicarse con sus subordinados en aquel teatro gigantesco, tuvo que inventar el teléfono, cuya paternidad le fue escamoteada por Alexander Graham Bell.
Los crímenes
En los años 40 del siglo antepasado actuaba en el Tacón, con éxito total de público, el matrimonio que formaban Juanita González y Francisco Domínguez. Con llenos diarios pusieron en escena zarzuelas como El duende, Todos son raptos, La picaresca, Un embuste y una boda y Jugar con fuego.
Al éxito profesional sumó la pareja la alegría que le brindaba su hija, la pequeña Matilde, que ya mostraba vocación para seguir el camino artístico de los progenitores.
Juanita y Francisco efectuaron una gira por ciudades del interior, con lo cual redondearon una bonita fortuna, y finalmente fijaron su residencia en Cienfuegos. Y, cuando todo parecía depararles un futuro color de rosa, Francisco mató a puñaladas a su esposa y se suicidó. Ah, pero este sería solo el primer capítulo de una tétrica historia.
Pasó el tiempo. Tal como desde su niñez prometía, la huérfana Matilde ya en sus días veinteañeros era la figura descollante del Teatro Tacón.
El 22 de noviembre de 1853 es aclamada en el gran coliseo por su interpretación de la Luisa en El valle de Andorra, con música de Hernando Gaztambide. Sin lugar a dudas, su desgracia familiar había encontrado un paliativo en el rotundo triunfo sobre las tablas. Pero unas horas después, a las 7:00 de la mañana del siguiente día, algo parecido a la maldición de una estirpe se abatió sobre ella.
Sí, cuando amanecía el 23 de noviembre de 1853 iba a repetirse, una generación después, el drama de Francisco y Juanita: Matilde sucumbía ante el puñal esgrimido por su esposo, quien también iba a resultar muerto, por propia mano.
El hecho causó consternación en la ciudad habanera, y el cadáver de la actriz fue llevado en hombros de sus admiradores hasta el lugar de su reposo definitivo.
Y allí, en el antiguo cementerio de Espada, en medio del sollozo de cantantes, músicos y tramoyistas, y entre los acordes de la orquesta de la compañía zarzuelera, se oyó a algún fatalista exclamar: “¡Es una herencia de sangre!”.