El secreto del río: un buen paso en la descolonización cultural
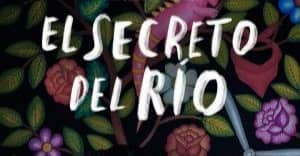
Concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y consecuencia de la inercia de la intensa lucha por la justicia social en que felizmente había derivado en cada país el urgente anti-nazismo en tamaña confrontación inter-imperialista, e impulsado por la naciente Organización de las Naciones Unidas (Onu, cuya Carta firmaron 51 países el 25 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos de América, y entró en vigor el 24 de octubre, apenas capitulando la Alemania nazi el 7-8 de mayo de 1945, y Japón el 2 de septiembre), y como primera y elemental aplicación de su Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, Francia; 10 de diciembre de 1948), la sed de reivindicaciones emanada se extendió a un fuerte proceso de descolonización que ya había comenzado mucho antes pero ahora aquellos imperios perderían masivamente casi todas las colonias que les restaban, proceso entre 1947 y 1970 (Resolución 1514 de su Asamblea General el 14 de diciembre de 1960: La Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos) durante el cual, más de un centenar de países (solamente considerando el imperio francés y el británico en Asia y en África), ganaron su independencia, definiendo hasta hoy un nuevo mapa geopolítico mundial.
Esto no exime que proceso al fin, y también desde antes, aquel colonialismo se estaba sustituyendo por el neocolonialismo (ya también herido de muerte) y sobre todo y más difícil aún de erradicar (por quedar en la compleja esfera de las subjetividades objetivamente evidentes y aplastantes en que la re-educación protagoniza), lo que a partir del académico, filósofo, historiador y teólogo argentino nacionalizado mexicano Enrique Dussel (1934-2023) y otros, se ha dado en llamar “descolonización cultural”. No les falta razón y no es menos urgente, tan definitorio como el proceso previo de descolonización político-económica, que de lo contrario sería falso y estéril; pero a mi modo de ver, estamos tan colonizados culturalmente que entre los mismos precursores de tan imprescindible campaña (mucho más a nivel social), aún no solamente padecemos, sino que promovemos incluso los peores (por más injustos y crueles que hemos llegado a “normalizar”: parte de lo que llamo la “anormalidad normalizada”) rezagos de aquella colonización, hablando en términos culturales: ejemplo fehaciente se ha resumido en el triste y vergonzoso vocablo homofobia, pero rebosante de matices y aristas muy diversas.
LGBTIQA+: diversidad, complejidad y prejuicios
La homofobia impuesta durante siglos por los poderes cristianos para el máximo dominio sobre cada cual en la mayor intimidad de sus emociones en la cultura occidental (aunque no solo: tiene raíces en el Levítico hebreo y este, en el zoroastrismo persa) rebosa de matices que los pueblos colonizados rechazaron en brutal choque, pero luego sus propios poderes usaron de escudo como mecanismo de defensa, aun cuando en las antiguas potencias de donde les había sido impuesto, ya el panorama se ha modificado tanto, que hoy son su antítesis. Parte de ello es que a pesar de constituir una de nuestras mejores tradiciones, y justamente por ello, apenas se ha estudiado y mucho menos promovido su anti-homofobia, ni sus cimas como ya a fines del siglo XIX y limitándonos a Estados Unidos, el drag queen negro nacido esclavo William Dorsey Swann (1860-1925?), Henry Gerber (1892-1972, nacido en Alemania), Harry Hay (1912-2002, comunista que cofundó la Sociedad Mattachine en 1950, primera organización de derechos de los homosexuales que perduró en el tiempo) y de esta asociación, el dramaturgo Dale Jenning (1917-2000); la primera transexual actriz y cantante Christine Jorgensen (1926-1989), y la pareja lésbica feminista Del Martin (1921-2008) y Phyllis Lyon (1924-2020), reflejando la vasta diversidad que implican esas siglas que ahora se unen, mucho antes de que se considerara conformada formalmente una comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros, Transexuales y Travestis) en New York en 1969 tras haberse rebelado contra su hostigamiento en los disturbios de Stonewall (junio 28), durante la Revolución Sexual que sacudía al país y luego a otras naciones, y que sin duda, también es parte fundamental del nuevo mundo que estamos viviendo, pero sin promociones oficiales.
Mucho menos se conoce ni promueven aquel Comité Científico Humanitario (1897) del médico y sexólogo judío alemán Magnus Hirschfeld (1868-1935) para el reconocimiento social de hombres y mujeres homosexuales y transgéneros contra el artículo 175 del código penal alemán que los perseguía, primera organización de su tipo en el mundo, pero antecedidos por las obras de Heinrich Hössli, Karl Heinrich Ulrichs y Károly Mária Kertbeny; de algunos textos hinduistas, resultó considerarlo “tercer sexo”, mientras la sexología de los años 1860 intentó términos no discriminatorios y aportó “homosexual” y “heterosexual” desde la Biología en 1869, albores de la llamada Revolución Científico-Técnica; así como las corrientes lideradas por Adolf Brand y Friedrich Radszuweit, y añado las avanzadas posturas al respecto del filósofo alemán nacido en Polonia, Arthur Schopenhauer (1788-1860); antesala de la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre Bases Científicas (1928, congreso en Copenhague, Dinamarca), destacándose con Hirschfeld el británico Havelock Ellis y el suizo Auguste Forel. Distan mucho de ser los únicos ni los más antiguos indicios de anti-homofobia entre las más saludables tradiciones occidentales contra lo más retrógrado de la cristiandad desde que la iglesia comenzó a ver mermados sus poderes a fines del medioevo no en balde conocido polémicamente (nada es de absolutizar, ni negar por ello los avances de antaño) como oscurantismo, y sin obviar homofobia paralela en culturas no occidentales, como los aztecas y los incas.
Entre milenios se aglutinaría relativamente tanta diversidad en torno al término LGBT al que se le añadirían otras tendencias sexuales mediante sus letras iniciales: I (intersexuales), Q (queer), A (asexuales), K (kink), no binarios, agrupándose como “no hetero-normativos” contra la hegemonía heterosexista sin confundirla con la heterosexualidad que sin duda alguna, es parte también de tanta diversidad en algo tan complejo que en algún momento, llegué a reconocer tantas sexualidades como momentos, ansias y sueños eróticos y sexuales ha tenido cada ser sexuado del orbe.
Entre otras muchas sexualidades de raíz no occidental: los muxe zapotecas
Universalizada la cultura occidental mediante la colonización, mucho menos se han estudiado ni promovido aquellas otras sexualidades con que las culturas no occidentales han enriquecido históricamente este panorama mundial: los muxe que nos interesan ahora por el estudio de caso propuesto, distan muchísimo de ser los únicos en el planeta. No ha habido cultura humana (ni ninguna especie sexuada) sin relaciones entre el mismo sexo, al margen de la postura social al respecto en cada contexto desde imposiciones religiosas, políticas y otras, que han fluctuado entre la hostilidad y castigos de todo tipo incluida la pena de muerte aún vigentes, hasta el respeto, aceptación e incluso, exaltación a quienes de una forma u otra, asumen patrones del sexo contrario. Es el caso de los Kathoey (“damas varones”) en Tailandia, el Kinnar (India) y los ashtime que en África, se reconocen seres divinamente transformados en el pasado antiguo; entre muchos más.
Y entre otras culturas indoamericanas, de los zapotecas en Mesoamérica (en el Istmo de Tehuantepec al sureste del estado de Oaxaca, en el sur de México) a un pequeño pueblo rural allí acababa de llegar un niño: Manuel, para vivir con su abuela, y hace amistad con Erik y con Paulina, quienes se casarán, mientras Solange le enseña que ser muxe es “tener la fuerza de un hombre y el corazón y espíritu de una mujer”; “hombre que se vive y se sabe mujer”: llamado “tercer sexo”, lo ayudan a buscar su identidad de género. Fallecida la madre, el padre se lleva a Manuel del pueblo, veinte años después Manuel es Sicarú: muxe protagonista de la serie dramática mexicana El Secreto del Río.
Una serie que nos descoloniza culturalmente
Denuncia la discriminación, la violencia de género, los llamados “crímenes de odio” (clasificación discutible, a mi modo de ver) y la trata de personas en ese país. Muxe, el único tercer sexo reconocido oficialmente género y respetado como parte integral de los zapotecas, que viven más allá del cuerpo, usan huipiles, faldas de flores y colores típicas de la mujer istmeña, práctica de género no binaria discriminados en otros contextos, herencia zapoteca; con guion de Alberto Barrera, lanzada a nivel mundial en Netflix el 9 de octubre de 2024 (muy pronto en nuestra televisión), justo y necesario golpe a la colonización que tanto dañó nuestras sexualidades y vidas; una de las series más vistas en un México tan homofóbico en la plataforma de streaming, en cuya capital desde 2009 (diciembre 21) se aprobó el matrimonio dentro del mismo sexo, aunque en otros territorios mexicanos ha sido más demorado, ley que atenta contra la discriminación, pero no basta. Hay otras series excelentes como la estadounidense Queer as Folk (2000), que subvalorando a los heterosexuales tememos que no les motive, y no se promueven.
El camino no es la aberración anti-occidental que nos degenera en esencia como occidentales que somos con todos sus antivalores a re-educar pero también sus valores a promover (como esta misma tradición anti-homofóbica), y que desvirtúa los verdaderos aportes de lo que sería una descolonización cultural realmente constructiva y urgente, como la que enarbola esta serie, entre otros múltiples aciertos.
Afortunadamente, la evolución, con el progreso y la justicia, se imponen objetivamente: en Cuba ya no hay que esperar al 17 de mayo Día Internacional contra la homofobia, para que nuestra televisión promueva como merecen los amores no hetero-normativos: no solamente se recrean besos sexuados entre hombres cubanos y viriles (lo más temido y por tanto, prohibido) sino que se muestran en cualquier momento del año, y casi durante todo el año, como es la vida y la realidad mismas. Y en este fin e inicio de año hemos disfrutado de El Secreto del Río las noches de Multivisión, el canal que más y mejor nos alimenta de series y películas, sin desdoro de los aportes de otros canales que llegan a cada seno familiar mediante “la pequeña pantalla” hogareña, a la que falta todavía incluir parejas del mismo sexo cuando se promueva el 14 de febrero como Día de los Enamorados; seguirlos reservando exclusivamente para el 17 de mayo, es homofobia derivada de la colonización cultural, la que tanto perjudicó nuestras sexualidades nativas.







