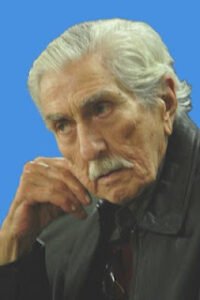La bailarina española: Una vida escabrosa

La Bella Otero
Transcurre el año 1890.
En aquella noche gélida, un hombre de vestuario luctuoso transita por las calles de esa ciudad que décadas más tarde los músicos de jazz bautizarán como La Gran Manzana
El transeúnte lo dijo con sus mismísimas palabras: “Me espanta la ciudad donde están sin vuelo y sin voz los ruiseñores, sitiocargado de pestesen el cualel sol no calienta a los viejos y las miradas no saludan porquelos hombres no se detienen a consolarse y ayudarse. Miran desde cavernas. Se vivecomo boxeado, pueshabla esta gente y parece que le está metiendo a uno el puño debajo de los ojos”.
Sí, a José Martí lo repele aquella Nueva York, donde, según nos dice, a los hombres les sucede que, “al final de una vida desdibujada, no mueren, sino que se derrumban”.
Él es un ser que anda preparando una guerra. Aun así, no hace oídos sordos al arte ni al eterno femenino, y sale “de su rincón el alma trémula y sola”, pues “hay baile, y vamos a ver la bailarina española”.
Sobre la protagonista del hecho le estaré comentando, amable lector, si se anima a seguirme en esta travesía a través del tiempo.
El origen
Transcurre 1868 cuando ella viene al mundo, en un hogar misérrimo, igual que antes sucedió con La Dama de las Camelias. Sí, en la aldehuela gallega Ponte de Valga ella es uno más entre los hambreados integrantes de una prole concebida por madre soltera.
El infortunio iba a cebarse en la galleguita Agustina Otero. Cuando tenía diez años, un tipejo brutal la viola en un bosque de la aldea, provocándole fractura de la pelvis, y como secuela, una esterilidad que la acompañaría a lo largo de la vida. Unos años después anda en amores con cierto Paco, quien simultáneamente ejerce como amante, instructor de baile y proxeneta, pues en la aldea ella está ejerciendo el oficio antiquísimo.
Adolescente, decide abandonar el sitio natal y unirse a una compañía de cirqueros ambulantes portugueses. Mientras bailaba en algún escenario barcelonés de mala muerte, la observa un banquero enamoradizo, quien la lleva a Marsella y después a París.
Cambia su nombre, que le parece vulgar, por el de Carolina. De entonces datan los mitos que durante su vida urdió, al decir que era una bailarina gitana de Andalucía. Con el tiempo, llegará a calificarse como una princesa raptada, hija secreta de la emperatriz Eugenia, y que había logrado escaparse de un harén turco.
En su lecho, nombres de alto vuelo
El éxito artístico le sonrió, de manera que pronto se vio en el escenario del Folies-Bergère. Y comienza a ser conocida como La Bella Otero.
Mas no fue esa su única victoria. No en vano se asegura que Chevalier aconsejó: “Escriba SEXO con mayúsculas cuando hable de la Otero”. Y un afamado hombre de teatro diría: “Todo lo que hay que hacer es raspar la superficie para quedar frente a una descontrolada y lujuriosa pantera en celo”.
Por su lecho transitarían, como perritos amaestrados, grandísimas figuras. El Zar de todas las Rusias, Nicolás Segundo, quien en cada encuentro le obsequiaba una piedra preciosa de la corona rusa… el rey belga Leopoldo… Eduardo de Gales, hijo y heredero de la británica reina Victoria. Todos se rendían ante ella. D’Annunzio le envió un poema; Renoir, un retrato. El arquitecto francés Charles Delmas diseñó las cúpulas del hotel Carlton, de Cannes, inspirándose en la forma de sus senos. En la primera cita, el multimillonario William Vanderbilt le entregó un brazalete de diamantes en forma de serpiente —como tal se decía que ella bailaba—, dando inicio a una relación que se prolongaría por siete años. Ya cuarentona, inició trajines amatorios con su coterráneo Alfonso XIII, de sólo dieinueve años. Y con más de cincuenta años, Carolina mantenía un intercambio erótico con Briand, el político francés que recibiría el Premio Nobel de la Paz. Fue amante de Antoni Gaudí, cima genial de la arquitectura catalana, y de Eiffel, el ingeniero que fundió la Estatua de la Libertad y diseñó la torre emblemática de la Ciudad Luz.
Se comenta que por ella unos diez hombres terminaron sus vidas por propia mano, y asegura algún biógrafo que una vez cierto príncipe ruso le envió un millón de rublos con esta nota: “Arruíname, pero no me dejes”.
A casi nadie respetó, y ella misma, divertida, aseguraba que estando en Rusia se había burlado del temido Rasputín.
Vejez en el anonimato
Ya bien madura, agotadas las arcas y la hermosura, La Bella Otero decide esconderse en Niza, en el segundo piso de un antiguo hotel, cuyo alquiler pagaba el casino de Montecarlo, donde no olvidaban los millones que allí ella perdió frente a la ruleta.
Saliendo sólo para buscar el pan, repeliendo el acoso de periodistas y fotógrafos, en tal sitio residió por décadas hasta que ayer, como quien dice, en 1965, falleció sola. Allí no estaba presente ninguno de sus antiguos quince criados. Quizás nunca se enteró de que María Félix, en 1954, había protagonizado la película a ella dedicada. En su humilde tumba, una elemental inscripción: “C. Otero”.
Volvamos al conmovido espectador
¿Y aquel cubano que desde su luneta teatral suspiraba por la bailarina? El Apóstol, El Maestro, El Homagno, experimentó un estrechonazo eléctrico. Y en su cerebro bullen palabras que van desde “soberbia” hasta “divina”.
No obstante, según parece, tras la función no se acercó al camerino, a pesar de que su condición de hombre de la prensa podía haberle franqueado la puerta. ¿Qué lo contuvo? Es mejor no andar hurgando en misteriosos móviles. ¿Acaso no dijo Pascal que el corazón tiene razones que la razón ignora? Y con su atuendo luctuoso, atravesando la helada noche neoyorquina, volvió a su rincón “el alma trémula y sola”.